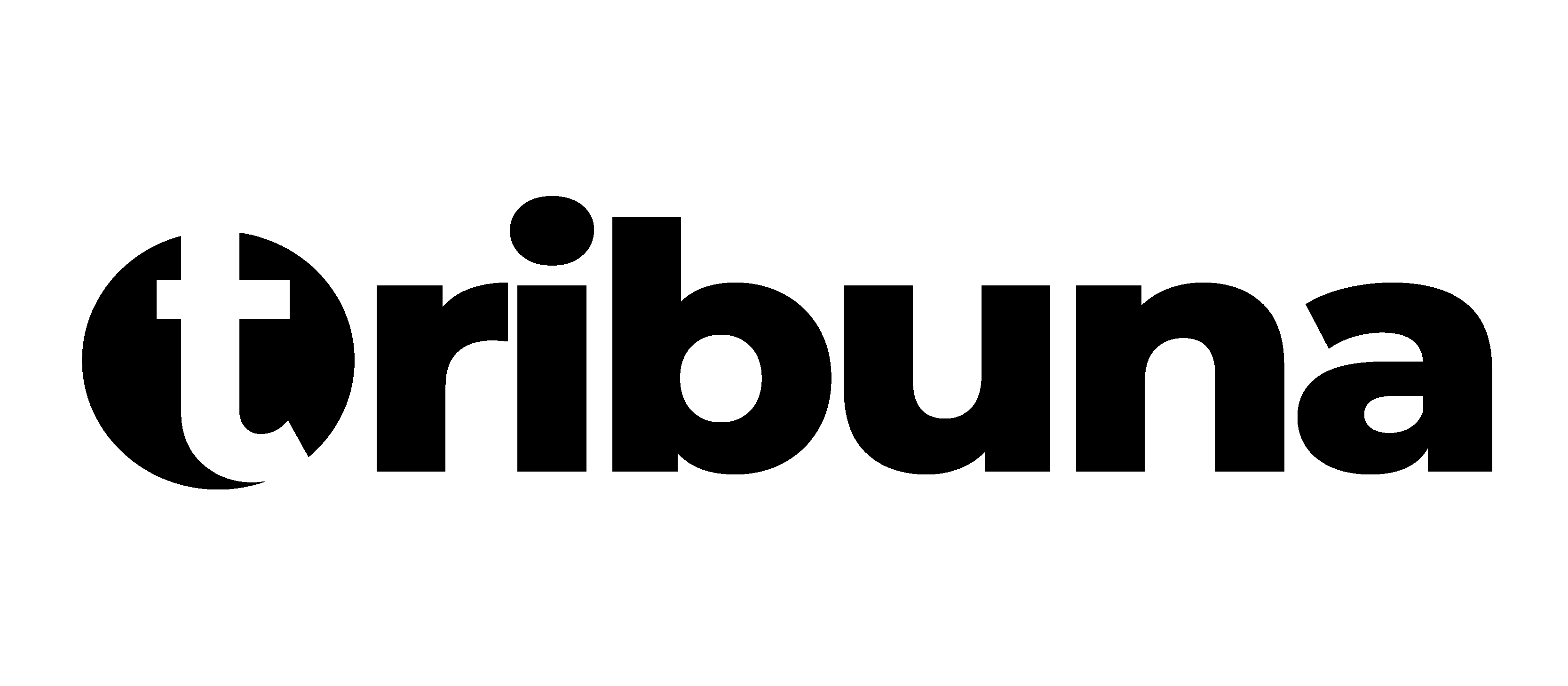El primer día de mayo nos encuentra, en nuestra edición 50, en una situación que nos permite reflexionar en torno a la identidad de los trabajadores.
Como en aquellos tumultuosos días de 1886, la constante metamorfosis de las condiciones productivas nos plantea contradicciones en las que nuevamente se agudizan las tensiones en las que la clase trabajadora proyecta sus estrategias de sobrevivencia.
La tendencia progresiva de la inflación, la pobreza, la indigencia y el desempleo tiene su paralelo en el aumento de las ganancias de algunas empresas, que no parecieron advertir secuela alguna de una crisis de escala global, donde es cada vez más indisimulable las diferencias entre los dueños de todo y los dueños de nada.
El telón de fondo de los tiempos que corren, la pandemia que puso patas para arriba un escenario que ya venía torcido, nos quiere convencer que todo ha cambiado, pero todavía los que ganan y los que pierden suelen ser los mismos.
El pasado se nos suele presentar con un leve tono melancólico, como una añoranza de tiempos mejores. Sin embargo, la conmemoración de la lucha por la reducción de la jornada laboral de los obreros anarquistas de Chicago no nos somete al inerte recordar.
El avance de las tecnologías, la posibilidad de maximizar eficacia y eficiencia productiva en cada vez menos tiempo, no ha podido garantizar una mejor distribución de los tiempos y los esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras.
Por el contrario, el revés de esta moneda nos enseña que se han desdibujado la distinción de los límites de los tiempos de trabajo y los tiempos de ocio, lo que se suma a precarias y extensas jornadas de trabajo donde no parece llegar amparo legal alguno.
La histórica consigna de la reducción de la jornada laboral recobra una vitalidad urgente en un contexto donde los recursos para una vida digna están al alcance de la capacidad de nuestro trabajo, pero no aún en nuestras manos.